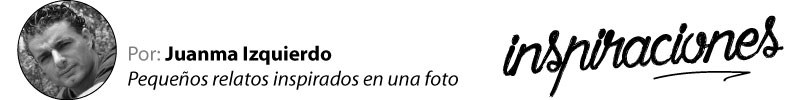Entre seguidillas y saltonas se mezclan las isas, folías y malagueñas. Un timple suena quedo y las guitarras se acomodan a su compás. Con esa combinación es imposible no sentir palpitar tu corazón en el pecho.
El zurrón del gofio, en una esquina, pasa desapercibido y sin embargo su historia se remonta muy lejos en el tiempo. Un tiempo de cabras en el monte, senderos hacia el mar, piedras tatuadas por unas manos fuertes de intentar sobrevivir en los riscos verticales. Las mismas de sujetar una caracola y lanzar lamentos al viento.
Sobre la mesa un vino que no quiso ser ni tinto ni blanco, sólo diferente. Quizás con su tono rosado te insinúa que en él encontrarás las caricias del vijariego o el listán blanco, tal vez el aroma de la negramoll o la dulzura de la moscatel.
Se escuchan risas llenas de alegría. Niños correteando. Ellas preparan las papas arrugadas y casi tienen listo el pescado encebollado. Ellos acomodan la mesa y los taburetes. De reojo miran los instrumentos que han dejado apartados un instante.
Se sientan a comer y hablan de cualquier cosa, lo importante es compartir. Así pasa el rato, entre bromas y brindis, chistes verdes y anécdotas mil veces contadas.
En la sobremesa retoman las canciones. Las folías son las preferidas, pero un recién nacido no para de llorar… La madre mira a los hombres y ellos se detienen. Ella coge al pequeño, lo acuna en su regazo y le susurra un arrorró… A los pocos minutos el niño duerme y ella, al levantar la cabeza, ve como con disimulo los hombres se secan las lágrimas de la cara…
Costumbres que identifican a un pueblo. Instantes que son señas de identidad. Gestos que explican la extraña fórmula matemática que siendo ocho (La Graciosa tiene ese derecho), realmente somos uno...
Imagen tomada en Taganana, Tenerife (pero podría estar en cualquier hogar Canario)